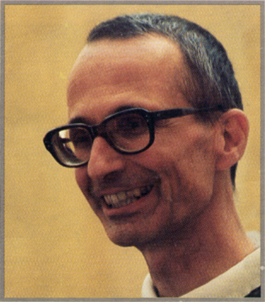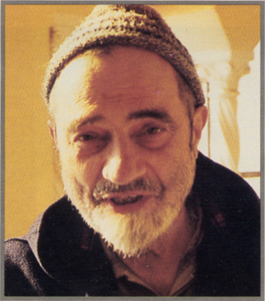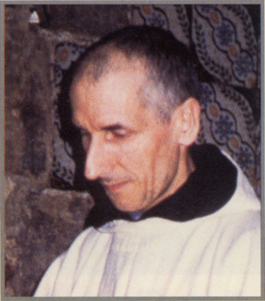Desde la Epifanía, celebrada el domingo pasado, hasta el Bautismo de hoy, han transcurrido más de 30 años… Treinta años eclipsados en una semana, entre dos signos fugaces en el cielo, una estrella y una paloma, y estos dos signos parecían tan cercanos que el Oriente incluso fundió estas dos fiestas en una sola.
También a nosotros nos sucede celebrar un aniversario de adulto, el del matrimonio, por ejemplo, o, quizás más convenientemente, el de nuestra profesión religiosa, de nuestra ordenación, a poca distancia de nuestro nacimiento. Sin embargo, sabemos la importancia de las etapas que nos han llevado de uno a otro de estos acontecimientos, y el precio de esta larga maduración, de esta paciente adopción de nuestro oficio de hombre y al lugar muy específico que nos sentimos llamados a tener en la comunidad humana. Diez, veinte veces, treinta, quizás, nuestros padres se han acordado con nosotros de este misterio gozoso de nuestra venida al mundo. Y luego…
Un día comprendimos el viejo proverbio que dice que nuestros padres sólo pueden dar dos cosas a su hijo: ¡darle raíces y darle alas!
Y hemos tomado nuestro impulso… sin duda, no hemos visto una paloma flotar sobre esta entrada en nuestra vocación propia, pero el movimiento estaba allí y nos invitaba al vuelo, y también esa frescura de un sí totalmente libre, esa inocencia del primer paso, esta pureza nueva/azul nace de la esperanza en la que nuestra vida adquiría sentido, un sentido único. Un proyecto de hombre tomaba cuerpo en nosotros… Pensábamos que era también un proyecto de Dios – sabor a tierra, sabor a cielo, estábamos entre los dos, sabiendo el doble atractivo de la tierra y del cielo, aquel día, esa alegría que nos daba alas, era divina…
Y, sin embargo, hay que reconocerlo, y esta confesión sólo conviene al adulto que sabe que el infierno en él nunca muere; sí, incluso cuando salimos de esta vida oculta para entrar en la vida, como se dice, después de un examen maduro y al menos con el diploma de nuestra mayoría, sabíamos bien que todavía estaba cerca, en el tiempo, y muy tímido en nosotros el niño que buscaba sus raíces, efectuando sus primeros pasos de su madre a su padre, y también sus primeras volteretas donde aprendía que la tierra es dura, y que resiste al hombre. Estas raíces, la tierra no las contenía todas como el abuelo enterrado en el cementerio… también estaba al lado del cielo ese Dios de cada mañana y de cada noche que se dejaba coger de la mano, aunque fuese pequeño y él fuera muy grande, ese Dios que está allí cuando se tiene miedo en la noche o cuando esta lo rodea, las personas mayores están tan saturadas de sí mismas, que parecen descuidar esta pequeña llama que se enciende, que rápidamente han arrugado esta caña frágil que apunta hacia la vida. Así aprendíamos que Dios no hace diferencia entre las edades, ni entre las razas… Y que el niño que crece permanece, bajo su vestido de adulto, cuando vuelve a decir “¡padre!” y que ese grito quiere decir también: “¡madre!”. Un día, recordamos, este grito clamó más fuerte que todos los demás, y lo dejamos todo: padre, madre, familia, país, futuro… partimos hacia un nuevo bautismo, y luego un nuevo sí de toda la vida, no en la nostalgia de la infancia cumplida, sino en la esperanza de la infancia a conquistar, cuando el adulto comprende que el hombre a convertirse y el que nos ha llamado a seguirlo, que tiene el rostro inimitable del Padre y que es el Hijo arraigado en Dios, y que si abre sus alas, no es para cortar sus raíces sino para acercarse a ellas.
Y así sucedió con el niño que buscaba sus raíces humanas dando sus primeros pasos de María a José, o que cada año subía en peregrinación a la tumba de David, su antepasado. Se habló de dejar que se estableciera por su cuenta cuando aprendiera todo lo que hacía un hombre, ¡pero lo que le importaba era ocuparse de los asuntos de su Padre! Y un día, cumplidos treinta años, esta llamada habló más fuerte y él tomó el camino, partió. Tuvo que conquistar todas sus raíces, el primer hombre y la primera mujer, sumergirse en el lodo de la tierra, levantar el árbol genealógico para que se reanudara el gusto por la vida, y dar al paraíso un fruto de justicia y de conversión.
Es entonces cuando en el paraíso, se revelan otras raíces, ocultas en el más allá del tiempo. El cielo se desgarró, como dividido por el misterioso arado que constituye este nuevo hombre en forma de árbol de la cruz, y el Padre proclamó: Eres tú, sí, eres tú, mi Hijo amado... ¡Tú en quien acojo a los que me adoran y ven bien! Él había sido examinado en el Jordán… y Juan Bautista renunció a su cargo de examinador. Ahora era el diploma otorgado por esta voz, firmado por esta paloma con alas desplegadas: diploma en signo de cruz, no porque Dios sea analfabeto, sino porque así era desde el principio… Es su manera de firmar su Espíritu antes de la carta; es la forma del desgarro que marca los cielos y las aguas; así comunican en el hombre las raíces del aliento y las de la gloria; así también, llegado el momento de poner todo su amor en los hermanos, el Hijo como una paloma elevada de tierra, extendería los brazos a la Hora de la Pasión, adhiriéndose en la oscuridad a la voz del Padre que le abriría incluso sus alas antes de desgarrar los cielos para un nuevo y universal Pentecostés. Hermanos y hermanas, dejemos hoy que nuestro Padre celestial nos dé raíces y nos abra las alas…
H. Christian, homilía para la fiesta del Bautismo de Cristo, 10 de enero de 1982